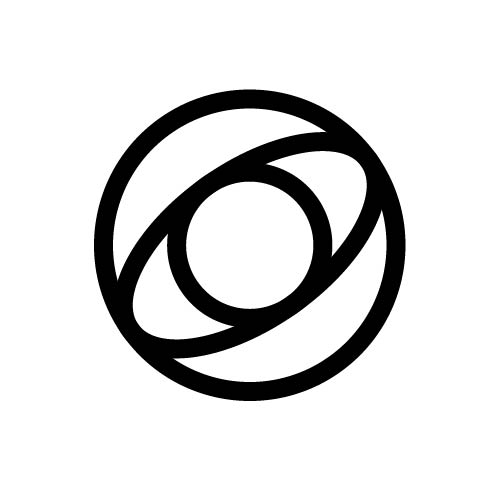Nada extraño se siente al llegar a la Calle Val de Traspinedo salvo la luz amarilla asesina de los mediodías de Castilla. Pero siente uno el fallo de la temporalidad al cruzar las puertas del Mesón Asador Carlos, un lugar que aúna todo lo que parece imposible encontrar junto: calidad y atención de excepción.
Postrado tras la barra, un ejemplar de Los Santos Inocentes de Delibes parece ser el abreboca de lo que espera dentro de un comedor ambientado de forma natural con el aroma de los sarmientos achichinados bajo una parrilla que acoge su misterio y que se encuentra naturalmente abierto a la luz de helios.
Una bodega igualmente llameante con un ocho dos dos que más que deshacerse en la boca deshace nuestra boca en su caldo. Así se empieza, con una atención que roza la excelencia y que no descuida su nivel hasta que, entre lágrimas, cruzamos el umbral de la puerta para salir de nuevo al sol.
Mesa amplia y sagrada que deja espacio para lo que merece la pena de comer: fortalecer la amistad o enamorarse aún más. Reducida carta para comerse de Castilla hasta lo que no se ve. Una tabla de quesos que con la copa previamente servida hace el camino. Pero el camino se ensancha con una sopa castellana que recuerda a los antiguos y a las abuelas. En prados caza-tormentas parecen haber sido recolectadas las setas a la plancha que destellan sabores de algún edén otoñal. Luego el pincho de lechal al sarmiento es la eclosión de un milagro. Tirar una bocanada a esta tierra y definitivamente comerla, terminando, para quitar las dulces arenillas de los dientes, con una tarta de piñones casi celestial.
Después de todo esto aprende uno lo que es el sabor. Decía Barthes que querer a una persona es olvidarla muchas veces para recordarla muchas más. Y uno se marcha del Mesón Asador Carlos con ganas de irse tantas veces como sean necesarias para volver y volver. Querer, recordar, saborear.