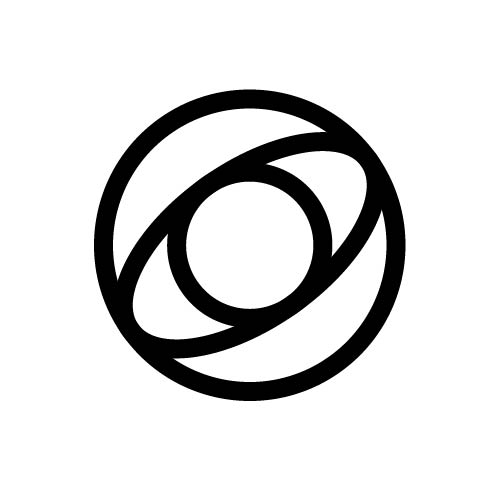Juan Francisco Blanco
Ilustración de Florencio Vicente Cotobal
A la memoria de Pablo Guerrero
Existen pensamientos y sentimientos compartidos con los otros que se nos revelan inopinadamente. Uno de los más recurrentes, entre mis coetáneos, es el de la frustración, sentirnos fuera de tiempo, desajustados de la era que nos ha tocado vivir, a disgusto con el momento; incluso con nosotros mismos.
A cualquiera con un mínimo de sensibilidad en estos tiempos sombríos (“más negros que un cerrojo”, que diría una de mis viejas informantes), se le viene a la cabeza la recomendación de san Ignacio de Loyola: “No hacer mudanza en tiempo de tribulación”. Opto, sin embargo, por aquella conseja antigua “A lo más oscuro, amanece Dios”, dejando una puerta abierta a la esperanza providencial (puede emplearse a modo de locución lexicalizada, pues no exige un imprescindible credo militante para su aplicación en sentido figurado).
Le oí decir a Pérez Reverte hace poco que asistimos al final de una civilización. No es la suya palabra de Dios, pero verbaliza un sentimiento compartido por muchos. Pues bien, esta civilización desmoronada y agotada es un perfecto caldo de cultivo para la ensoñación y, a través de ella, para la práctica –siquiera sea juego– de la utopía, pero también de la ucronía y la distopía. La reconstrucción hipotética del pasado propicia algún hálito de esperanza emocional imposible. La distopía, por su parte, propone hipótesis futuribles condenadas de antemano al fracaso de la alienación humana. Puro juego, en todo caso.
Propongo, pues, la ensoñación no como refugio o como huída, sino como fuente de inspiración para derribar muros en callejones sin salida, como forma de compromiso con el pueblo, aunque éste no lo reclame, aunque se muestre ciego ante el apocalipsis de los agoreros.
El soñador –como el poeta– es una deidad para tiempos descreídos, es un “ángel menos dos alas, un ángel por lo civil”, como González, el de la canción de Sabina. Solo a los soñadores, a los poetas y a los locos les es dado tocar el cielo con las yemas de sus dedos intangibles.
Incluso ante la realidad más materialista y más pedestre, se impone la imprescindible connivencia mesiánica de los soñadores. Cuando parece que no hay más salida que la reinvención, el renacimiento literal de la especie, la regeneración a partir de cero, surge siempre la figura transformadora por contagio, del soñador. Por ello, ahora más que nunca, resultan necesarios soñadores que restauren y eleven el espíritu demolido del pueblo.
El arquetipo de soñador para un pueblo ya lo perfiló, al menos en la nomenclatura literaria, el dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Buero, mosca cojonera pero tolerada del franquismo, fue un reconocido dramaturgo con carga social de tintes historicistas y simbólicos que jugó al despiste con la censura. Su obra, Un soñador para un pueblo, sin encontrarse entre las más celebradas de su autor y representando un viaje en el tiempo hasta el siglo XVIII del Motín de Esquilache, fue estrenada, en un otoño como éste, el 18 de diciembre de 1958. Los estrenos arriesgados se cronifican en otoño. El estreno de cualquier obra de Buero lo era en aquel contexto político y social y la revista neonata que arropa este texto lo es en el actual.
No hay, aparentemente, nada más anacrónico, más a contratiempo del ritmo frenético de este tren cuesta abajo y sin frenos que representa el mundo que vivimos que los soñadores. Y sin embargo ellos pueden y deben redimirnos de nuestras miserias.
La sociedad tradicional, que ha supuesto para mí una experiencia inmersiva vital, me ha proporcionado interpretaciones paralelas de la realidad, ayudándome a descifrarla desde los códigos del pensamiento sagrado, sobre el que se levanta la tradición. Nuestro imaginario ancestral, sin ir más lejos, ofrece ensoñaciones para aprehender, descifrar y digerir el lado oscuro. Así lo han venido haciendo los cuentos maravillosos, que han construido el relato sobre las figuras del héroe y el antihéroe como contribución pedagógica a la configuración de la personalidad del niño, definiendo de manera comprensible para él conceptos éticos complejos. Mientas los adultos aceptamos la inexactitud de la antinomia bien/mal, blanco/negro como visión maniquea del mundo y abrimos los ojos a la gama de grises, los niños han de partir de conceptos más simples, menos confusos. Y el imaginario tradicional, como ensoñación sublime y eficaz, lo pone en bandeja.
Acaso nuestra alma infantil esté necesitada de alternativas no contempladas hasta el momento, que solo los soñadores son capaces de imaginar desde el credo antiguo.
Es tiempo de vivir, de soñar y de creer…